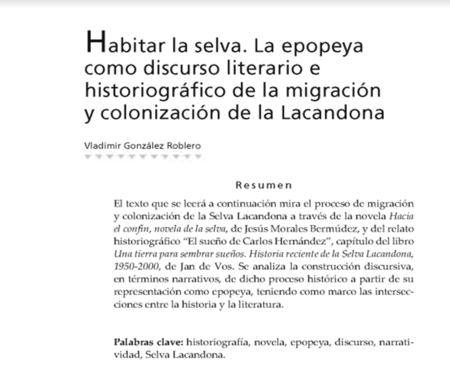Habitar la selva. La epopeya como discurso literario e historiográfico de la migración y colonización de la Lacandona
Dr. Vladimir González Roblero
presente trabajo reflexiona las posibles formas de acercarnos a la historiografía y a la novela a partir de un mismo tamiz.1 Esta reflexión tiene su origen en dos preocupaciones. La primera de ellas es epistemológica. Algunos trabajos que proponen acercamientos a la novela histórica analizan la legitimidad del pasado que representan en términos de fidelidad con los acontecimientos reconocidos por una comunidad histórica;2 otros abandonan dicha preocupación y se cuestionan de qué modo la ficción se pone al servicio del pasado factual para sugerir sus lecturas, es decir, ya no les importa entramparse en la legitimidad sino en los modos de leer y construir el pasado.3 Lo anterior brevemente enunciado, redunda en saber qué conocimientos sobre la historia construye la novela, cómo lo hace y de qué herramientas se sirve para hacerlo.
La otra preocupación es de carácter ontológico. La corriente posmoderna de la historia se pregunta qué es la historia, y la relaciona con el ancho mundo de la literatura y de la ficción, no sólo de la novela. Quizá la pregunta que genera la preocupación es la misma que en algún momento se hizo Paul Ricoeur: ¿cuál es la realidad del pasado histórico?4 Este es un problema que se han formulado sobre todo en el campo de la historia, de su filosofía, y se relaciona con emparentar la historiografía con la novela, al considerarlas obras de ficción debido a que comparten la misma estructura narrativa: el relato. De este modo, se parte de la idea de que la historiografía, en cuanto relato, no representa de manera fidedigna el pasado, sino que lo construye como una ficción,5 echando mano de una serie de estrategias de ficcionalización.6 Llegamos así a entender, de la mano de estas corrientes, que el pasado es una construcción verbal, ficticia, y que un mismo acontecimiento histórico puede ser construido, por la historiografía, de distintas formas.
Como consecuencia de estas dos preocupaciones, he tratado de construir un modelo metodológico que me permita acercarme al estudio y análisis de la novela que usa el pasado factual con distintas pretensiones, así como al estudio y análisis de la historiografía. Un modelo que parte de la siguiente premisa: historiografía y novela, como géneros de ficción, comparten la estructura del relato. La metodología bebe de tres autores: Paul Ricoeur, Hayden White y Mijaíl Bajtín.7 De Ricoeur recupero la triple mimesis, que sugiere que todo relato se prefiguró en un tiempo vivido, se configura en la construcción del relato mismo y se refigura gracias a las lecturas que de él se hagan;8 de White recupero la explicación por la trama, que mira a los relatos historiográficos como obras de ficción, y por lo tanto, en el nivel de la configuración, la historia que construye se trama de acuerdo con modelos arquetípicos: romance, comedia, tragedia o sátira.9 Aquí, habría que agregar otra modalidad de ficción sugerida por Ricoeur: la epopeya.
De Bajtín me sirvo para pensar la novela y la historiografía como géneros discursivos que inician, dialogan o amplían lo ya enunciado, en este caso, el conocimiento histórico.10 De aquí, junto con la construcción de la trama y la narratología, se desprende que ningún relato es éticamente neutro y que esta orientación ideológica está determinada por los efectos de ficción, concretamente por la construcción de la trama.11
En este marco conceptual y metodológico realizo el análisis de la novela Hacia el confín de Jesús Morales Bermúdez y del trabajo historiográfico "Una tierra para sembrar sueños" de Jan de Vos.